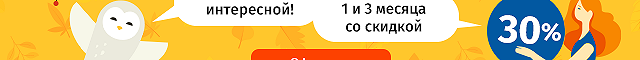
La misma mano que extraía negligentemente de un bolsillo los billetes hechos una bola, dándolos á capricho, sin reparar en cantidades, llevaba colgando de la muñeca un rebenque. Era para golpear al caballo, pero lo levantaba con facilidad cuando alguno de los peones incurría en su cólera.
–Te pego porque puedo—decía como excusa al serenarse.
Un día, el golpeado hizo un paso atrás, buscando el cuchillo en el cinto.
–A mí no me pega usted, patrón. Yo no he nacido en estos pagos… Yo soy de Corrientes.
El patrón quedó con el látigo en alto.
–¿De verdad que no has nacido aquí?… Entonces tienes razón; no puedo pegarte. Toma cinco pesos.
Cuando Desnoyers entró en la estancia, Madariaga empezaba á perder la cuenta de los que estaban bajo su potestad á uso latino antiguo y podían recibir sus golpes. Eran tantos, que incurría en frecuentes confusiones. El francés admiró el ojo experto de su patrón para los negocios. Le bastaba contemplar por breves minutos un rebaño de miles de reses para saber su número con exactitud. Galopaba con aire indiferente en torno del inmenso grupo cornudo y pataleante, y de pronto hacía apartar varios animales. Había descubierto que estaban enfermos. Con un comprador como Madariaga, las marrullerías y artificios de los vendedores resultaban inútiles.
Su serenidad ante la desgracia era también admirable. Una sequía sembraba repentinamente sus prados de vacas muertas. La llanura parecía un campo de batalla abandonado. Por todas partes bultos negros; en el aire grandes espirales de cuervos que llegaban de muchas leguas á la redonda. Otras veces era el frío: un inesperado descenso del termómetro cubría el suelo de cadáveres. Diez mil animales, quince mil, tal vez más, se habían perdido…
–¡Qué hacer!—decía Madariaga con resignación—. Sin tales desgracias, esta tierra sería un paraíso… Ahora lo que importa es saber salvar los cueros.
Echaba pestes contra la soberbia de los emigrantes de Europa, contra las nuevas costumbres de la gente pobre, porque no disponía de bastantes brazos para desollar á las víctimas en poco tiempo y miles de pieles se perdían al corromperse unidas á la carne. Los huesos blanqueaban la tierra como montones de nieve. Los peoncitos iban colocando en los postes del alambrado cráneos de vaca con los cuernos retorcidos, adorno rústico que evocaba la imagen de un desfile de liras helénicas.
–Por suerte, queda la tierra—añadía el estanciero. Galopaba por sus campos inmensos, que empezaban á verdear bajo las nuevas lluvias. Había sido de los primeros en convertir las tierras vírgenes en praderas, sustituyendo el pasto natural con la alfalfa. Donde antes vivía un novillo colocaba ahora tres. «La mesa está puesta—decía alegremente—. Vamos en busca de nuevos convidados.» Y compraba á precios irrisorios el ganado desfallecido de hambre en los campos naturales, llevándolo á un rápido engordamiento en sus tierras opulentas.
Una mañana, Desnoyers le salvó la vida. Había levantado su rebenque sobre un peón recién entrado en la estancia, y éste le acometió cuchillo en mano. Madariaga se defendía á latigazos, convencido de que iba á recibir de un momento á otro la cuchillada mortal, cuando llegó el francés y sacando su revólver dominó y desarmó al adversario.
–¡Gracias, gabacho!—dijo el estanciero, emocionado—. Eres todo un hombre y debo recompensarte. Desde hoy… te hablaré de tú.
Desnoyers no llegó á comprender qué recompensa podía significar este tuteo. ¡Era tan raro aquel hombre!… Algunas consideraciones personales vinieron, sin embargo, á mejorar su estado. No comió más en el edificio donde estaba instalada la administración. El dueño exigió imperativamente que en adelante ocupase un sitio en su propia mesa. Y así entró Desnoyers en la intimidad de la familia Madariaga.
La esposa era una figura muda cuando el marido estaba presente. Se levantaba en plena noche para vigilar el desayuno de los peones, la distribución de la galleta, el hervor de las marmitas de café ó mate cocido. Arreaba á las criadas, parlanchinas y perezosas, que se perdían con facilidad en las arboledas próximas á la casa. Hacía sentir en la cocina y sus anexos una autoridad de verdadera patrona; pero apenas sonaba la voz del marido, parecía encogerse en un silencio de respeto y temor. Al sentarse la china á la mesa le contemplaba con sus ojos redondos, fijos como los de un buho, revelando una sumisión devota. Desnoyers llegó á pensar que en esta muda admiración había mucho de asombro por la energía con que el estanciero—cerca ya de los sesenta años—seguía improvisando nuevos pobladores para sus tierras.
Las dos hijas, Luisa y Elena, aceptaron con entusiasmo al comensal, que venía á animar sus monótonas conversaciones del comedor, cortadas muchas veces por las cóleras del padre. Además, era de París. «¡París!», suspiraba Elena, la menor, poniendo los ojos en blanco. Y Desnoyers se veía consultado por ellas en materias de elegancia cada vez que encargaban algo á los almacenes de ropas hechas de Buenos Aires.
El interior de la casa reflejaba los diversos gustos de las dos generaciones. Las niñas tenían un salón con muebles ricos—apoyados en paredes agrietadas—y lámparas ostentosas que nunca se encendían. El padre perturbaba con su rudeza esta habitación cuidada y admirada por las dos hermanas. Las alfombras parecían entristecerse y palidecer bajo las huellas de barro que dejaban las botas del centauro. Sobre una mesa dorada aparecía el rebenque. Las muestras de maíz esparcían sus granos sobre la seda de un sofá que sólo ocupaban las señoritas con cierto recogimiento, como si temiesen romperlo. Junto á la entrada del comedor había una báscula, y Madariaga se enfureció cuando sus hijas le pidieron que la llevase á las dependencias. El no iba á molestarse con un viaje cada vez que se le ocurriese averiguar el peso de un cuero suelto… Un piano entró en la estancia, y Elena pasaba las horas tecleando lecciones con una buena fe desesperante. «¡Ira de Dios! ¡Si al menos tocase la jota ó el pericón!» Y el padre, á la hora de la siesta, se iba á dormir sobre su poncho entre los eucaliptos cercanos.
Esta hija menor, á la que apodaba «la romántica», era el objeto de sus cóleras y sus burlas. ¿De dónde había salido, con unos gustos que nunca sintieron él y su pobre china? Sobre el piano se amontonaban cuadernos de música. En un ángulo del disparatado salón, varias cajas de conservas, arregladas á guisa de biblioteca por el carpintero de la estancia, contenían libros.
–Mira, gabacho—decía Madariaga—. Todo versos y novelas. ¡Puros embustes!… ¡Aire!
El tenía su biblioteca, más importante y gloriosa, y que ocupaba menos lugar. En su escritorio, adornado con carabinas, lazos y monturas chapeadas de plata, un pequeño armario contenía los títulos de propiedad y varios legajos, que el estanciero hojeaba con miradas de orgullo.
–Pon atención y oirás maravillas—anunciaba á Desnoyers tirando de uno de los cuadernos.
Era la historia de las bestias famosas que habían entrado en la estancia para la reproducción y mejoramiento de sus ganados; el árbol genealógico, las cartas de nobleza de todos los animales «pedigrée». Había de ser él quien leyese los papeles, pues no permitía que los tocase ni su familia. Y con las gafas caladas iba deletreando la historia de cada héroe pecuario. «Diamond III, nieto de Diamond I, que fué propiedad del rey de Inglaterra, é hijo de Diamond II, triunfador en todos los concursos.» Su Diamond le había costado muchos miles; pero los caballos más gallardos de la estancia, que se vendían á precios magníficos, eran sus descendientes.
–Tenía más talento que algunas personas. Sólo le faltaba hablar. Es el mismo que está embalsamado junto á la puerta del salón. Las niñas quieren que lo eche de allí… ¡Que se atrevan á tocarlo! ¡Primero las echo á ellas!
Luego continuaba leyendo la historia de una dinastía de toros, todos con nombre propio y un número romano á continuación, lo mismo que los reyes; animales adquiridos en las grandes ferias de Inglaterra por el testarudo estanciero. Nunca había estado allá, pero empleaba el cable para batirse á libras esterlinas con los propietarios británicos deseosos de conservar á su patria tales portentos. Gracias á estos reproductores, que atravesaron el Océano con iguales comodidades que un pasajero millonario, había podido hacer desfilar en los concursos de Buenos Aires sus novillos, que eran torreones de carne; elefantes comestibles, con el lomo cuadrado y liso lo mismo que una mesa.
–Esto representa algo, ¿no te parece, gabacho? Esto vale más que todas las estampas con lunas, lagos, amantes y otras macanas que mi «romántica» pone en las paredes para que críen polvo.
Y señalaba los diplomas honoríficos que adornaban el escritorio, las copas de bronce y demás bisutería gloriosa conquistada en los concursos por los hijos de su pedigrée.
Luisa, la hija mayor—llamada Chicha, á uso americano—, merecía más respeto de su padre. «Es mi pobre china—decía—; la misma bondad y el mismo empuje para el trabajo, pero con más señorío.» Lo del señorío lo aceptaba Desnoyers inmediatamente, y aun le parecía una expresión incompleta y débil. Lo que no podía admitir era que aquella muchacha pálida, modesta, con grandes ojos negros y sonrisa de pueril malicia, tuviese el menor parecido físico con la respetable matrona que le había dado la existencia.
La gran fiesta para Chicha era la misa del domingo. Representaba un viaje de tres leguas al pueblo más cercano, un contacto semanal con gentes que no eran las mismas de la estancia. Un carruaje tirado por cuatro caballos se llevaba á la señora y las señoritas con los últimos trajes y sombreros llegados de Europa á través de las tiendas de Buenos Aires. Por indicación de Chicha, iba Desnoyers con ellas, tomando las riendas al cochero. El padre se quedaba para recorrer sus campos en la soledad del domingo, enterándose mejor de los descuidos de su gente. El era muy religioso: «Religión y buenas costumbres.» Pero había dado miles de pesos para la construcción de la vecina iglesia, y un hombre de su fortuna no iba á estar sometido á las mismas obligaciones de los pelagatos.
Durante el almuerzo dominical, las dos señoritas hacían comentarios sobre las personas y méritos de varios jóvenes del pueblo y de las estancias próximas que se detenían en la puerta de la iglesia para verlas.
–¡Háganse ilusiones, niñas!—decía el padre—. ¿Ustedes creen que las quieren por su lindura?… Lo que buscan esos sinvergüenzas son los pesos del viejo Madariaga; y así que los tuviesen, tal vez les soltarían á ustedes una paliza diaria.
La estancia recibía numerosos visitantes. Unos eran jóvenes de los alrededores, que llegaban sobre briosos caballos haciendo suertes de equitación. Deseaban ver á don Julio con los más inverosímiles pretextos, y aprovechaban la oportunidad para hablar con Chicha y Elena. Otras veces eran señoritos de Buenos Aires, que pedían alojamiento en la estancia, diciendo que iban de paso. Don Madariaga gruñía:
–¡Otro hijo de tal que viene en busca de los pesos del gallego! Si no se va pronto, lo… corro á patadas.
Pero el pretendiente no tardaba en irse, intimidado por la mudez hostil del patrón. Esta mudez se prolongó de un modo alarmante, á pesar de que la estancia ya no recibía visitas. Madariaga parecía abstraído; y todos los de la familia, incluso Desnoyers, respetaban y temían su silencio. Comía enfurruñado, con la cabeza baja. De pronto levantaba los ojos para mirar á Chicha, luego á Desnoyers, y fijarlos últimamente en su esposa, como si fuese á pedirle cuentas.
«La romántica» no existía para él. Cuando más, le dedicaba un bufido irónico al verla erguida en la puerta á la hora del atardecer contemplando el horizonte, ensangrentado por la muerte del sol, con un codo en el quicio y una mejilla en una mano, imitando la actitud de cierta dama blanca que había visto en un cromo esperando la llegada del caballero de los ensueños.
Cinco años llevaba Desnoyers en la casa, cuando un día entró en el escritorio del amo con el aire brusco de los tímidos que adoptan una resolución.
–Don Julio, me marcho, y deseo que ajustemos cuentas.
Madariaga le miró socarronamente. ¿Irse?… ¿por qué? Pero en vano repitió sus preguntas. El francés se atascaba en una serie de explicaciones incoherentes. «Me voy; debo irme.»
–¡Ah ladrón, profeta falso!—gritó el estanciero con voz estentórea.
Pero Desnoyers no se inmutó ante el insulto. Había oído muchas veces á su patrón las mismas palabras cuando comentaba algo gracioso ó al regatear con los compradores de bestias.
–¡Ah ladrón, profeta falso! ¿Crees que no sé por qué te vas? ¿Te imaginas que el viejo Madariaga no ha visto tus miraditas y las miraditas de la mosca muerta de su hija, y cuando os paseabais tú y ella agarrados de la mano, en presencia de la pobre china, que está ciega del entendimiento?… No está mal el golpe, gabacho. Con él te apoderas de la mitad de los pesos del gallego, y ya puedes decir que has hecho la América.
Y mientras gritaba esto, ó más bien, lo aullaba, había empuñado el rebenque, dando golpecitos de punta en el estómago de su administrador con una insistencia que lo mismo podía ser afectuosa que hostil.
–Por eso vengo á despedirme—dijo Desnoyers con altivez—. Sé que es una pasión absurda, y quiero marcharme.
–¡El señor se va!—siguió gritando el estanciero—. ¡El señor cree que aquí puede hacer lo que quiera! No, señor; aquí no manda nadie mas que el viejo Madariaga, y yo ordeno que te quedes… ¡Ay, las mujeres! Únicamente sirven para enemistar á los hombres. ¡Y que no podamos vivir sin ellas!…
Dió varios paseos silenciosos por la habitación, como si las últimas palabras le hiciesen pensar en cosas lejanas, muy distintas de lo que hasta entonces había dicho. Desnoyers miró con inquietud el látigo que aún empuñaba su diestra. ¿Si intentaría pegarle como á los peones?… Estaba dudando entre hacer frente á un hombre que siempre le había tratado con benevolencia ó apelar á una fuga discreta, aprovechando una de sus vueltas, cuando el estanciero se plantó ante él.
–¿Tú la quieres de veras… de veras?—preguntó—. ¿Estás seguro de que ella te quiere á ti? Fíjate bien en lo que dices, que en eso del amor hay mucho de engaño y ceguera. También yo, cuando me casé, estaba loco por mi china. ¿De verdad que os queréis?… Pues bien; llévatela, gabacho del demonio, ya que alguien se la ha de llevar, y que no te salga una vaca floja como la madre… A ver si me llenas la estancia de nietos.
Reaparecía el gran productor de hombres y de bestias al formular este deseo. Y como si considerase necesario explicar su actitud, añadió:
–Todo esto lo hago porque te quiero; y te quiero porque eres serio.
Otra vez quedó absorto el francés, no sabiendo en qué consistía la tan apreciada seriedad.
Desnoyers, al casarse, pensó en su madre. ¡Si la pobre vieja pudiese ver este salto extraordinario de su fortuna! Pero mamá había muerto un año antes, creyendo á su hijo enormemente rico porque le enviaba todos los meses ciento cincuenta pesos, algo más de trescientos francos, extraídos del sueldo que cobraba en la estancia.
Su ingreso en la familia de Madariaga sirvió para que éste atendiese con menos interés á sus negocios.
Tiraba de él la ciudad, con la atracción de los encantos no conocidos. Hablaba con desprecio de las mujeres del campo, chinas mal lavadas, que le inspiraban ahora repugnancia. Había abandonado sus ropas de jinete campestre y exhibía con satisfacción pueril los trajes con que le disfrazaba un sastre de la capital. Cuando Elena quería acompañarle á Buenos Aires, se defendía pretextando negocios enojosos. «No, ya irás con tu madre.»
La suerte de campos y ganados no le inspiraba inquietudes. Su fortuna, dirigida por Desnoyers, estaba en buenas manos.
–Este es muy serio—decía en el comedor ante la familia reunida—. Tan serio como yo… De éste no se ríe nadie.
Y al fin pudo adivinar el francés que su suegro, al hablar de seriedad, aludía á la entereza de carácter. Según declaración espontánea de Madariaga, desde los primeros días que trató á Desnoyers pudo adivinar un genio igual al suyo, tal vez más duro y firme, pero sin alaridos ni excentricidades. Por esto le había tratado con benevolencia extraordinaria, presintiendo que un choque entre los dos no tendría arreglo. Sus únicas desavenencias fueron á causa de los gastos establecidos por Madariaga en tiempos anteriores. Desde que el yerno dirigía las estancias, los trabajos costaban menos y la gente mostraba mayor actividad. Y esto sin gritos, sin palabras fuertes, con sólo su presencia y sus órdenes breves.
Бесплатно
Читать книгу: «Los cuatro jinetes del apocalipsis»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке