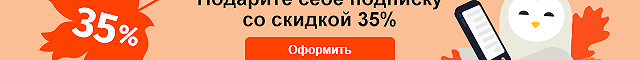
CAPÍTULO DOS
Por encima de la solitaria isla en el centro del mar volaba un dragón solitario, un pequeño dragón, todavía no muy grande, su grito era estridente y penetrante, ya dejaba entrever el dragón que algún día sería. Volaba victoriosamente, sus pequeñas escamas vibraban, crecían a cada minuto, batía sus alas, sus garras sujetaban la cosa más preciosa que había tocado en su corta vida.
El dragón miró hacia abajo, sintiendo el calor entre sus garras y observó su preciada posesión. Oyó el llanto, notó el retorcimiento y se sintió tranquilo al ver que el bebé aún estaba en sus garras, intacto.
Guwayne, había gritado el hombre.
El dragón todavía oía los gritos retumbando en las montañas mientras volaba alto. Estaba muy feliz por haber salvado al bebé a tiempo, antes de que aquellos hombres pudieran clavarle sus dagas. Les había arrancado a Guwayne de las manos sin perder ni un segundo. Había hecho bien el trabajo que se le había ordenado.
El dragón volaba más y más alto por encima de la solitaria isla, hacia las nubes, ya fuera de la vista de todos aquellos humanos de allá abajo. Pasó por encima de la isla, por encima de los volcanes y las sierras montañosas, a través de la neblina, más y más lejos.
Pronto estaba volando por encima del océano, dejando atrás la pequeña isla. Delante de él se encontraba una vasta extensión de mar y cielo, sin nada que rompiera la monotonía por varios millones de kilómetros.
El dragón sabía exactamente a donde se dirigía. Tenía un sitio al que llevar a este niño, este niño al que ya quería más de lo que podía decir.
Un sitio muy especial.
CAPÍTULO TRES
Volusia se encontraba frente al cuerpo de Rómulo, mirando su cadáver con satisfacción, su sangre, todavía caliente, rezumaba por sus pies, por los dedos decubiertos por sus sandalias. Se deleitaba con esta sensación. No podía recordar cuántos hombres, incluso a su temprana edad, había matado, cogidos por sorpresa. Siempre la subestimaban y mostrar lo brutal que podía ser era uno de los mayores placeres de la vida.
Y ahora, haber matado al mismísimo Gran Rómulo –con sus propias manos, no a manos de alguno de sus hombres- el Gran Rómulo, hombre de leyenda, el guerrero que mató a Andrónico y se quedó el trono. El Supremo Gobernador del Imperio.
Volusia sonreía con un inmenso placer. Aquí estaba, el gobernador supremo, reducido a un charco de sangre a sus pies desnudos. Y todo con sus propias manos.
Volusia se sentía envalentonada. Sentía un fuego ardiendo por sus venas, un fuego para destruirlo todo. Sentía que su destino se abalanzaba sobre ella. Sentía que había llegado su momento. Sabía, con la misma claridad que había sabido que asesinaría a su propia madre, que un día gobernaría el Imperio.
“¡Ha matado a nuestro amo!” dijo una voz temblorosa. “¡Ha matado al Gran Rómulo!”
Volusia miró hacia arriba y vio la cara del comandante de Rómulo que estaba allí, mirándola fijamente con una mezcla de sobresalto, miedo y respeto.
“Ha matado”, dijo abatido, “al Hombre Que No Se Puede Matar”.
Volusia lo miró, con una mirada dura y fría, y vio detrás de él a los cientos de hombres de Rómulo, todos vestidos con las más finas armaduras, puestos en fila en el barco, todos observando, esperando a ver qué sería lo próximo que ella haría. Todos preparados para atacar.
El comandante de Rómulo estaba en el puerto con una docena de sus hombres, todos a la espera de sus órdenes. Volusia sabía que detrás suyo había miles de sus propios hombres. El barco de Rómulo, imponente como era, estaba en desventaja numérica, sus hombres estaban rodeados aquí en este puerto. Estaban atrapados. Este era el territorio de Volusia y lo sabían. Sabían que cualquier ataque, cualquier escapada sería inútil.
“Este ataque no quedará sin respuesta”, continuó el comandante. “Rómulo tiene un millón de hombres leales a su mandato ahora mismo en el Anillo. Tiene un millón de hombres leales a su mandato en el sur, en la capital del Imperio. Cuando tengan noticias de lo que ha hecho, se mobilizarán y marcharán sobre usted. Puede que haya matado al Gran Rómulo, pero no ha matado a sus hombres. Y sus miles de hombres, aunque hoy nos ganan en número aquí, no pueden hacer frente a sus millones de hombres. Buscarán venganza. Y la venganza será suya”.
“¿Ah, sí?” dijo Volusia, acercándose un paso más a él, sintiendo el filo en su mano, visualizando cómo le cortaba la garganta y sintiendo ya el deseo de hacerlo.
El comandante miró al filo que tenía en su mano, el filo que había matado a Rómulo y tragó saliva, como si pudiera leerle el pensamiento. Ella podía ver miedo verdadero en sus ojos.
“Déjenos marchar”, le dijo. “Envíe a mis hombres de vuelta. No le han hecho ningún daño. Denos un barco lleno de oro y comprará nuestro silencio. Llevaré a nuestros hombres a la capital y les diremos que usted es inocente. Que Rómulo intentó atacarla. La dejarán tranquila, usted tendrá paz aquí en el norte y ellos encontrarán un nuevo Comandante Supremo del Imperio”.
Volusia hizo una amplia sonrisa, divertida.
“¿Pero no tenéis ya delante de vuestros ojos a la nueva Comandante Suprema?” preguntó.
El comandante la miró peplejo y finalmente soltó una risa burlona y corta.
“¿Usted? Dijo él. “No es más que una chica con unos cuantos miles de hombres. Porque haya matado a un hombre, ¿realmente cree que puede aniquilar a los millones de hombres de Rómulo? Sería una suerte poder escapar con vida después de lo que ha hecho hoy. Le estoy ofreciendo un regalo. Acabemos con esta estúpida conversación, acéptelo con gratitud y mándenos de vuelta, antes de que cambie de opinión”.
“¿Y qué sucede si no deseo enviarlos de vuelta?”
El comandante la miró a los ojos y tragó saliva.
“Puede matarnos aquí”, dijo él. “Eso lo decide usted. Pero si lo hace, lo único que conseguirá es su propia muerte y la de su pueblo. El ejército que vendrá los aniquilará”.
“Está hablando en serio, mi comandante”, le susurró una voz al oído.
Se dio la vuelta y vio a Soku, el comandante que tenía a su disposición, a su lado, un hombre de ojos verdes, mandíbula de guerrero y pelo rojo, corto y rizado.
“Mándelos hacia el sur”, dijo él. “Deles el oro. Ha matado a Rómulo. Ahora debe ofrecer una tregua. No nos queda otra elección”.
Volusia se giró hacia el hombre de Rómulo. Lo examinó, tomándose su tiempo, disfrutando del momento.
“Haré lo que me pides”, dijo ella, “y os enviaré a la capital”.
El comandante le sonrió satisfecho y se dispuso a marcharse cuando Volusia dio un paso adelante y añadió:
“Pero no para ocultar lo que he hecho”, dijo.
Él se detuvo y la miró confundido.
“Os mandaré a la capital para hacerles llegar un mensaje: que sepan que yo soy la nueva Comandante Suprema del Imperio. Que si todos ellos se arrodillan ante mí ahora, pueden salvar sus vidas”.
El comandante la miró horrorizado y , lentamente, asintió con la cabeza y sonrió.
“Está tan loca como se decía que lo estaba su madre”, dijo, a continuación se dio la vuelta y empezó a marchar hacia la larga rampa, hacia su barco. “Cargad el oro en los compartimentos inferiores”, gritó sin ni siquiera molestarse en girarse a mirarla.
Volusia se dirigió a su comandante encargado de los arcos, el cual estaba aguardando pacientemente sus órdenes, y le hizo un breve gesto con la cabeza.
El comandante inmediatamente se dio la vuelta y puso en acción a sus hombres y, a continuación, se oyó el sonido de diez mil flechas que se encendían, apuntaban y eran disparadas.
Llenaron el cielo, volviéndolo de color negro, dibujando un alto arco de llamas, mientras las flechas encendidas iban a parar al barco de Rómulo. Todo sucedió tan rápido que ninguno de sus hombres pudo reaccionar y pronto todo el barco estaba en llamas, los hombres gritaban, su comandante el que más, mientras luchaban sin un sitio a dónde correr, intentando sofocar las llamas.
Pero no sirvió de nada. Volusia hizo de nuevo una señal con la cabeza y una descarga tras otra de flechas surcaron el aire, cubriendo el barco ardiente. Los hombres chillaban al ser acribillados, algunos tropezaban en cubierta, otros caían por la borda. Fue una matanza, sin supervivientes.
Volusia estaba allí de pie y sonreía con malicia, observando satisfecha cómo el barco poco a poco se iba quemando de abajo hasta el mástil. Pronto, no quedaba nada más que los restos ennegrecidos y ardientes de un barco.
Todo quedó en silencio cuando los hombres de Volusia se detuvieron, formados en fila, todos mirándola, aguardando con paciencia sus órdenes.
Volusia dio unos pasos adelante, desenvainó su espada y cortó la gruesa cuerda que sujetaba el barco al puerto. Esta se cortó, liberando al barco de la orilla y Volusia levantó una de sus botas chapadas de oro, lo colocó en la proa y empujó.
Volusia observaba como el barco se empezaba a mover, cogiendo las corrientes, las corrientes que ella sabía que lo llevarían al sur, justo al corazón de la capital. Todos verían el barco quemado, verían los cadáveres de Rómulo, verían las flechas de Volusia y sabrían que provenían de ella. Sabrían que la guerra había empezado.
Volusia se dirigió a Soku, que estaba detrás de ella boquiabierto, y le sonrió.
“Así”, dijo ella, “es cómo yo ofrezco paz”.
CAPÍTULO CUATRO
Gwendolyn se arrodilló en la proa de cubierta, agarrada a la barandilla, sus nudillos estaban blancos mientras ella reunía la fuerza suficiente para inclinarse y ver el horizonte. Todo su cuerpo temblaba, debilitado por el hambre y, mientras observaba, se sentía aturdida, mareada. Se puso de pie, reuniendo cómo pudo la fuerza necesaria y miró maravillada la vista que había delante de ella.
Gwendolyn miró con dificultad a través de la neblina y se preguntaba si aquello era real o solo un espejismo.
Allí, en el horizonte, se extendía una interminable orilla, en la mitad había un concurrido centro con un imponente puerto, dos enormes pilares de oro brillante enmarcando la ciudad que tenían detrás, alzándose al cielo. Los pilares y la ciudad se teñían de un verde amarillento mientras el sol se movía. Las nubes se movían rápidamente aquí, observó Gwen. No sabía si esto se debía a que el cielo era diferente en esta parte del mundo o al ir y venir de su conciencia.
En el puerto de la ciudad se encontraban un millar de orgullosos barcos, todos con los mástiles más altos que jamás había visto, todos chapados de oro. Era la ciudad más próspera que jamás había visto, construida justo en la orilla y extendiéndose al más allá, el océano iba a romper en su vasta metrópolis. Hacía que la Corte del Rey pareciera un pueblecito. Gwen no sabía cuántos edificios podía haber en un sitio. Se preguntaba qué tipo de gente vivía allí. Debe ser una gran nación, pensó. La nación del Imperio.
Gwen sintió un repentino agujero en el estómago al darse cuenta que las corrientes los estaban estirando hacia allí; pronto serían engullidos hacia aquel vasto puerto, rodeados por todos aquellos barcos y tomados prisioneros, si no los mataban. Gwen pensaba en lo cruel que había sido Andrónico, lo cruel que había sido Rómulo y sabía que era la manera de actuar del Imperio; quizás hubiera sido mejor, pensó ella, haber muerto en el mar.
Gwen oyó el ruido de pisadas en cubierta, miró y vio a Sandara, débil por el hambre pero teniéndose de pie, orgullosa, en la barandilla y sujetando una gran reliquia de oro, en forma de los cuernos de un toro e inclinándola para que le diera el sol. Gwen observaba cómo la luz la alcanzaba, una y otra vez, y cómo se encendía proyectando una señal inusual hacia la lejana orilla. Sandara no la dirigía a la ciudad, sino bastante al norte, hacia lo que parecía ser un aíslado bosquecillo en la costa.
Cuando los ojos de Gwen, muy pesados, empezaban a cerrarse, su conciencia yendo y viniendo, y ella empezó a sentir que se desplomaba en cubierta, por su mente pasaban imágenes rápidamente. Ya no estaba segura de qué era real y qué era su conciencia afectada por el hambre. Gwen veía canoas, docenas de ellas, saliendo del dosel que formaba la densa jungla y dirigiéndose, por el ondulado mar, hacia su barco. Los vislumbró mientras se acercaban y se sorprendió al ver que no era la raza del Imperio, no eran los enormes guerreros con cuernos y la piel roja, sino una raza bastante diferente. Vio orgullosos hombres y mujeres musculosos, con la piel color chocolate y los ojos amarillos y brillantes, de rostro inteligente y compasivo, todos remando para recibirla. Gwen vio que Sandara los miraba y los reconocía y entendió que se trataba del pueblo de Sandara.
О проекте
О подписке