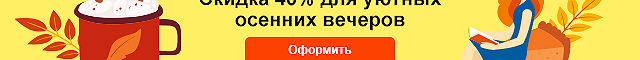
Capítulo 3
La adolescente que abrió la puerta parecía como si pudiera cerrarla en la cara de Bill. En cambio, se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra, dejando la puerta abierta.
Bill entró.
“Hola, April”, dijo automáticamente.
La hija de Riley, una chica taciturna y desgarbada de catorce años de edad, con el cabello oscuro y los ojos color avellana de su madre, no respondió. Vestida sólo con una camiseta demasiado grande, su pelo un desastre, April cruzó en una esquina y se acostó en el sofá, muerta ante todo excepto sus auriculares y teléfono celular.
Bill estaba parado allí torpemente, no estaba seguro que hacer. Cuando llamó a Riley, había accedido a su visita, aunque a regañadientes. ¿Había cambiado de parecer?
Bill miró alrededor mientras caminaba por la casa oscura. Caminó a través de la sala de estar y vio que todo estaba limpio y en su lugar, lo que era característico de Riley. Sin embargo, también notó que las persianas estaban cerradas y que había un poco de polvo en los muebles, lo que no se parecía a ella en lo absoluto. En una estantería, vio una fila de nuevos libros brillantes de suspenso que le había comprado durante su permiso, con la esperanza de que la distraerían de sus problemas. Ninguno parecía haber sido abierto.
La sensación de temor de Bill aumentó. Esta no era la Riley que conocía. ¿Tenía razón Meredith? ¿Necesitaba más tiempo de permiso? ¿Hacía las cosas mal por buscarla antes de que estuviera preparada?
Bill se preparó y siguió caminando por la casa oscura y, al cruzar en una esquina, encontró a Riley, sola en la cocina, sentada en la mesa de formica en su bata y pantuflas, una taza de café delante de ella. Lo miró y vio un destello de vergüenza, como si había olvidado que él iba a venir. Pero lo ocultó rápidamente con una débil sonrisa y se puso de pie.
Dio un paso hacia adelante y la abrazó, y le devolvió el abrazo débilmente. En sus pantuflas, ella era un poco más baja que él. Se había puesto flaca, muy flaca, y su preocupación creció.
Se sentó en la mesa frente a ella y la estudió. Su cabello estaba limpio, pero no estaba peinado, y parecía como si había estado usando esas pantuflas por días. Su rostro parecía demacrado, muy pálido, y mucho, mucho mayor desde que la había visto por última vez cinco semanas atrás. Parecía que la estaba pasando mal. Tendría que estar pasándolo mal. Trató de no pensar acerca de lo que el último asesino le había hecho.
Ella evitó su mirada, y ambos se quedaron sentados allí en silencio. Bill había estado tan seguro que sabría exactamente qué decirle para animarla; pero mientras estaba sentado allí, se sintió consumido por su tristeza, y perdió todas sus palabras. Quería verla con un aspecto más robusto, como era antes.
Rápidamente escondió el sobre con los archivos sobre el nuevo caso de asesinato en el piso al lado de su silla. No estaba seguro de que debía mostrárselos ahora. Él estaba empezando a sentirse más seguro de que había cometido un error al venir aquí. Definitivamente necesitaba más tiempo. De hecho, verla así como estaba, hizo que se sintiera inseguro por primera vez si su pareja desde hace mucho tiempo volvería.
“¿Café?”, preguntó. Podía sentir su incomodidad.
Sacudió la cabeza. Se veía que estaba muy frágil. Cuando la había visitado en el hospital y aún después de que se fuera a casa, se había sentido asustado por ella. Se había preguntado si se recuperaría por completo del dolor y el terror que había soportado, de lo más profundo de su oscuridad. Era tan diferente a lo que solía ser; parecía invencible con todos los otros casos. Algo sobre este último caso, este último asesino, fue diferente. Bill podía entenderlo: el hombre había sido el psicópata más retorcido que jamás había conocido, y esto ya era decir mucho.
Mientras la estudiaba, se le ocurrió algo más. Se veía realmente de su edad. Tenía cuarenta años, la misma edad que él, pero cuando estaba trabajando, animada y concentrada, siempre parecía ser varios años menor. Se empezaban a notar destellos de gris en su cabello oscuro. Bueno, su pelo también estaba empezando a mostrar canas.
Riley llamó a su hija, “¡April!”
No respondió. Riley llamó su nombre varias veces, más fuerte cada vez, hasta que finalmente respondió.
“¿Qué?” respondió April desde la sala de estar, sonando completamente molesta.
“¿A qué hora es tu clase hoy?”
“Sabes la hora”.
“Sólo dime, ¿está bien?”
“Ocho y media”.
Riley frunció el ceño y se veía molesta también. Miró a Bill.
“Reprobó Inglés. Falta a muchas clases. Estoy tratando de ayudarla a salir de eso”.
Bill negó con la cabeza, entendiendo. Ser agente cobraba un precio demasiado alto y sus familias eran las víctimas más grandes.
“Lo siento”, dijo.
Riley se encogió de hombros.
“Tiene catorce años. Me odia”.
“Eso no es bueno”.
“Odiaba a todo el mundo cuando tenía catorce años”, respondió. “¿Tú no?”
Bill no respondió. Era difícil imaginar a Riley odiando a todo el mundo.
“Espera a que tus chicos tengan esa edad”, dijo Riley. “¿Cuántos años tienen ahora? Se me olvida”.
“Ocho y diez”, Bill respondió, luego sonrió. “Como van las cosas con Maggie, no sé si aún estaré en sus vidas cuando lleguen a la edad de April”.
Riley inclinó su cabeza y lo miró con preocupación. Extrañaba esa mirada.
“¿Tan mal entonces?”, dijo.
Alejó la mirada, no queriendo pensar en eso.
Los dos se quedaron callados por un momento.
“¿Qué es lo que escondes en el piso?” preguntó.
Bill miró hacia abajo y luego hacia arriba y sonrió; incluso en su estado, nunca se perdía de nada.
“No estoy escondiendo nada”, dijo Bill, recogiendo el sobre y colocándolo sobre la mesa. “Solo algo de lo que me gustaría hablarte”.
Riley sonrió. Era obvio que sabía perfectamente la razón por la cual estaba aquí.
“Muéstrame”, dijo y luego agregó, mirando nerviosamente a April, “Vamos al patio. No quiero que ella lo vea”.
Riley se quitó sus pantuflas y caminó por el patio trasero descalza por delante de Bill. Se sentaron en una mesa de picnic de madera desgastada que había estado allí desde mucho antes de que Riley se mudara aquí, y Bill miró alrededor del patio pequeño con su único árbol. Había bosques en todos los lados. Le hizo olvidar que estaba incluso cerca de una ciudad.
Demasiado aislado, pensó.
Nunca había sentido que este lugar era adecuado para Riley. La pequeña casa de estilo de rancho quedaba a quince millas de la ciudad, estaba deteriorada y era muy común. Quedaba justo al lado de una carretera secundaria, con nada más que bosques y pastos a la vista. No que jamás había pensado que la vida suburbana era adecuada para ella tampoco. Le costaba pensar en ella siendo la anfitriona de fiestas cóctel. Al menos podía manejar a Fredericksburg y tomar el Amtrak a Quántico cuando regresara a trabajar. Cuando aún podía trabajar.
“Muéstrame lo que tienes”, dijo.
Separó los informes y las fotografías en la mesa.
“¿Recuerdas el caso Daggett?” preguntó. “Tenías razón. El asesino no había terminado”.
Vio sus ojos abrirse mientras examinaba las fotos. Un largo silencio cayó mientras estudiaba los archivos intensamente, y se preguntaba si esto podría ser lo que necesitaba para volver, o si retrasaría su progreso.
¿Qué te parece?” preguntó finalmente.
Otro silencio. Todavía no levantó la mirada del archivo.
Finalmente levantó la mirada y, cuando lo hizo, se sorprendió al ver lágrimas en sus ojos. Nunca la había visto llorar, ni en los peores casos, cerca de un cadáver. Definitivamente esta no era la Riley que conocía. Ese asesino le había hecho algo, más que lo que él sabía.
Ahogó un sollozo.
“Tengo miedo, Bill”, dijo. “Tengo mucho miedo. Todo el tiempo. De todo”.
Bill sintió su corazón hundirse al verla así. Se preguntó a dónde se había ido la Riley de antes, la única persona en la que siempre podría confiar ser más fuerte que él, la roca a la que siempre podía acudir cuando tenía problemas. La echaba de menos.
“Está muerto, Riley”, dijo en el tono más seguro que pudo. “Ya no puede lastimarte”.
Negó con la cabeza.
“No sabes eso”.
“Sí lo sé”, respondió. “Encontraron su cuerpo después de la explosión”.
“No pudieron identificarlo”, dijo.
“Sabes que era él”.
Su cara se cayó hacia adelante y la cubrió con una mano mientras lloraba. Tomó su otra mano.
“Este es un nuevo caso”, dijo. “No tiene nada que ver con lo que te sucedió”.
Negó con la cabeza.
“No importa”.
Lentamente, mientras lloraba, subió la mano y le entregó el archivo, alejando la mirada.
“Lo siento”, dijo, mirando hacia abajo, sosteniéndolo con una mano temblorosa. “Creo que debes irte”, añadió.
Bill, sorprendido y triste, tomó nuevamente el archivo. Jamás en un millón de años habría esperado este resultado.
Bill se quedó sentado allí por un momento, luchando contra sus propias lágrimas. Finalmente, le dio unas palmaditas suaves a su mano, se levantó de la mesa y caminó por la casa. April todavía estaba sentada en la sala de estar, sus ojos cerrados, su cabeza moviéndose al ritmo de la música.
*
Riley se quedó llorando sola en la mesa de picnic, después de que Bill se fuera.
Pensé que estaba bien, pensó.
Y realmente quería estar bien para Bill. Y pensó que realmente podía hacerlo. Sentada en la cocina hablando de trivialidades había estado bien. Luego habían salido y cuando vio el archivo, había pensado que estaría bien, también. Mejor que bien, realmente. Estaba siendo atrapada por él. Fue reavivado su deseo de trabajar, quería volver al campo. Estaba dividiendo todo en compartimientos, por supuesto, pensando en esos asesinatos casi idénticos como un rompecabezas a resolver, casi abstracto, un juego intelectual. Eso también estuvo bien. Su terapeuta le había dicho que tendría que hacer eso si tenía la esperanza de volver al trabajo.
Pero luego, por alguna razón, el rompecabezas intelectual se convirtió en lo que realmente era: una monstruosa tragedia humana en la que dos mujeres inocentes habían muerto en la agonía de dolor y terror inconmensurable. Y de repente se preguntó: ¿Fue tan malo para ellas como lo fue para mí?
Su cuerpo ahora estaba inundado de pánico y miedo. Y de vergüenza y pena. Bill era su compañero y su mejor amigo. Ella le debía tanto. Había estado a su lado durante las últimas semanas cuándo nadie más lo había hecho. No podía haber sobrevivido su tiempo en el hospital sin él. Lo último que quería era que la viera reducida a un estado de indefensión.
Oyó a April gritar desde la puerta trasera.
“Mamá, tenemos que comer ahora o llegaré tarde”.
Sintió ganas de gritar, “¡Prepárate tu propio desayuno!”
Pero no lo hizo. Ya estaba bastante agotada de sus peleas con April. Había renunciado a pelear.
Se levantó de la mesa y caminó hacia la cocina. Jaló una toalla de papel del rollo y lo utilizó para limpiar sus lágrimas y sonarse la nariz, y luego se preparó para cocinar. Trató de recordar las palabras de su terapeuta: Incluso realizar las tareas rutinarias tomará un gran esfuerzo consciente, al menos por un tiempo. Tuvo que conformarse con hacer las cosas poco a poco.
Primero era sacar las cosas del refrigerador, el cartón de huevos, el tocino, la mantequilla, la mermelada, porque a April le gustaba la mermelada. Y así fue hasta que colocaba seis tiras de tocino en un sartén en la cocina, y luego prendió la estufa debajo del sartén.
Se tambaleó hacia atrás al ver las llamas amarillas y azules. Cerró sus ojos, y todo vino a ella.
Riley estaba en un pequeño sótano de poca altura debajo de una casa, en una pequeña jaula improvisada. La antorcha de propano era la única luz que vio. El resto del tiempo transcurrió en completa oscuridad. El piso del sótano de poca altura era de tierra. Los tablones encima de ella eran tan bajos que apenas podía agacharse.
La oscuridad era total, incluso cuando él abría una pequeña puerta y se deslizaba en el sótano de poca altura con ella. No podía verlo, pero podía oír su respiración y sus gruñidos. Él abría la jaula y se metía adentro.
Y entonces encendía esa antorcha. Podía ver su rostro cruel y feo por la luz. Se burlaba de ella con un plato de comida miserable. Si trataba de alcanzarlo, le empujaba la llama hacia ella. No podía comer sin quemarse…
Abrió los ojos. Las imágenes eran menos intensas con los ojos abiertos, pero no podía sacudir los recuerdos. Continuó haciendo el desayuno como un robot, su cuerpo entero lleno de adrenalina. Apenas estaba poniendo la mesa cuando la voz de su hija gritó otra vez.
“Mamá, ¿cuánto falta?”
Saltó, y el plato se resbaló de su mano y cayó al suelo, rompiéndose.
“¿Qué pasó?” April gritó, apareciendo a su lado.
“Nada”, dijo Riley.
Limpió el desorden, y ella y April se sentaron a comer juntas, la hostilidad silenciosa era palpable, como de costumbre. Riley quería terminar el ciclo, poder acercarse a April, decirle, April, soy yo, tu mamá, y te amo. Pero lo había intentado demasiadas veces, y sólo empeoró las cosas. Su hija la odiaba, y no podía entender el por qué, o cómo terminarlo.
“¿Qué vas a hacer hoy?” le preguntó a April.
¿Qué crees?” April dijo con desdén. “Ir a clase”.
“Quiero decir después de eso”, dijo Riley, manteniendo su voz calmada y compasiva. “Soy tu mamá. Quiero saberlo. Es normal”.
“Nada en nuestra vida es normal”.
Comieron en silencio por unos momentos.
“Nunca me dices nada”, dijo Riley.
“Tú tampoco”.
Eso detuvo cualquier esperanza de que conversaran de una vez por todas.
Eso es justo, Riley pensó amargamente. Es más cierto de lo que incluso sabía April. Riley nunca le había hablado de su trabajo, de sus casos; nunca le había hablado sobre su cautiverio o su tiempo en el hospital, o por qué ahora estaba “de vacaciones”. Todo lo que April sabía fue que tuvo que vivir con su padre durante la mayor parte de ese tiempo, y ella lo odiaba más que a Riley. Pero aunque tenía muchas ganas de contárselo, Riley pensaba que era mejor que April no tuviera idea de lo que su madre había vivido.
Riley se vistió y llevó a April a la escuela, y no se hablaron en el camino. Cuando April se bajó del carro, le dijo, “Nos vemos a las diez”.
April se despidió con la mano mientras se alejaba.
Riley condujo a una cafetería cercana. Se había convertido en una rutina para ella. Era difícil para ella pasar tiempo en un lugar público, y sabía que era exactamente la razón por la cual tenía que hacerlo. La cafetería era pequeña y nunca estaba llena, incluso en las mañanas como esta, por lo que no le resultaba amenazadora.
Mientras se sentaba allí, disfrutando de un cappuccino, recordó la súplica de Bill de nuevo. Había pasado seis semanas, maldita sea. Esto tenía que cambiar. Ella tenía que cambiar. No sabía cómo iba a hacerlo.
Pero se estaba formando una idea. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer primero.
Бесплатно
Читать книгу: «Una Vez Desaparecido»
Установите приложение, чтобы читать эту книгу бесплатно
О проекте
О подписке